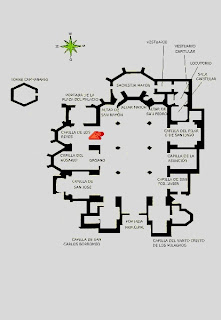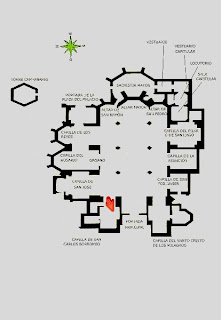Twittear
Situada exenta al templo y realizada con piedra sillar. Tiene planta hexagonal y se levanta sobre el antiguo minarete de la mezquita musulmana. Es una atalaya desde la que se domina toda la población y auténtico símbolo de la ciudad. Formada por tres cuerpos, los dos primeros de época medieval, el tercero realizado en el siglo XVII por Pedro de Ruesta que lo culminó con un antepecho en piedra. En el siglo XVIII se realizó el chapitel de ladrillo que lo remata. Tiene una altura de 50 metros.
La escalera, inicialmente helicoidal, desemboca en una especie de habitación. Y a partir de esta habitación se hace perimetral, ubicada al modo mudéjar entre los dos muros que constituyen las pieles del edificio, y con seis vanos abiertos con arcos de medio punto, tanto al exterior, para iluminación, como para el interior, como acceso a habitaciones ahora inexistentes.
Al llegar a la sala de campanas, ésta se ha convertido en una galería corrida hexagonal, que tiene por un lado la calle y por el otro el gran pozo central interior, protegidos ambos por sendas barandillas. En esta zona se encuentran las cuatro campanas litúrgicas.
El ascenso continúa, de manera perimetral, por una escalera de caracol, hasta llegar a una especie de plataforma desde donde se llega, a través de unas planchas de madera, al lugar donde se ubicaba el antiguo reloj mecánico, y más allá hasta la terraza de la torre.
Otro acceso interior permite llegar a la pequeña terraza donde se ubica tanto la campana de las horas como la sirena de la torre. Desde aquí puede que sea posible ascender por el interior de la aguja, puesto que hay diversos maderos cruzados y clavados a la estructura lígnea, de madera, del chapitel.
La torre, construida reutilizando edificios anteriores, tenía diversas salas, que probablemente fueron vivienda de los sirvientes del templo, y la sala de campanas tenía su correspondiente piso de modo que los campaneros podían repicar desde el centro de la estancia las diversas campanas, mediante un ingenioso sistema de cuerdas. Del mismo modo, para 'bandear' las campanas, es decir, para voltearlas a la manera aragonesa, había suficiente espacio tanto de trabajo como de seguridad para moverlas sin riesgo.
En 1366 las tropas del rey Pedro IV, comandadas por el mercenario Beltrán Duguesclin, tras conquistar la ciudad en la guerra contra Pedro I de Castilla, arremetieron contra 306 barbastrenses de aquel entonces, que refugiándose en la torre murieron calcinados. Es por ello que los muros de la parte interna del edificio, aún hoy, se encuentran totalmente ennegrecidos.
En 1610 el obispo Juan Moriz de Salazar (1604-1616) encargó al arquitecto Pedro de Ruesta su rehabilitación.
La destrucción de la guerra civil vació de campanas litúrgicas la torre, dejando la gótica de las horas, así como la de los cuartos, probablemente de similar factura, para los toques tanto del reloj como de alarmas y otros avisos.
De las destruidas durante la guerra, se tiene noticias documentadas de tres: las campanas Pascuala y Valera, fundidas en 1776 por los hermanos Novel (Ramón y Francisco) campaneros de Zaragoza, y la campana llamada de Maitines en 1777 por Francisco Marco y Ventura Manzana, campaneros de Tolva.
En 1941, los hermanos Menezo, de Meruelo, en la provincia de Santander, instalan, probablemente, un taller de fundición ambulante en Barbastro, desde el que funden varias campanas tanto para la Catedral como para diversos templos de la Comarca del Somontano. En esta Catedral hacen dos campanas: una de las pequeñas y la mayor, a la que se une una tercera del siglo XIX, procedente seguramente de los Servicios de Recuperación del Ejército Español. En 1954 se añade una cuarta campana, fundida por Salvador Manclús de Valencia, que a pesar de ser la menor de todas es la segunda de nota.
Por lo tanto, y resumiendo, actualmente en la sala de campanas podemos encontrar cuatro de ellas: la María de la Asunción de 1954, la Santa Bárbara de 1941, la campana de los muertos de 1817 y la Mayor, llamada Isabel, de 1941 y donada por la familia Cosculluela Montaner. Además en el chapitel podemos encontrar la campana de los cuartos y la Raimunda que toca las horas.
Con estas campanas, el campanero Pedro Salinas, y tras él su hijo Joaquín tocan las campanas durante lustros. A la temprana muerte de este último, le sucede su hermana Rosalía Salinas. Esta labor la continua Jose María Fierro, antiguo monaguillo de la Catedral, que había ayudado al padre de los Salinas, y que tenía gran afición por las campanas y sus toques. Tras la muerte del señor Fierro se mecanizan las campanas, instalando sendos electromazos a cada una de las cinco campanas, y un motor de tiro para la de los cuartos.
No es posible visitar el campanario, debido a la escasa superficie de la galería corrida de la sala de campanas, y al complicado e inseguro acceso a la terraza superior.
Menos acorde con la función específica del campanario, es que, en algún tiempo, fuera destinada la torre a cárcel. En 1634, el Cabildo acude al obispo, a fin de que impida el uso como cárcel de la torre, porque entran y salen muchas personas para visitar a los presos y porque las campanas, que tanto cuestan, se estaban echando a perder.
Pero más insólito es, que fuera en alguna ocasión, refugio de conspiradores. Así en 1824, el Corregidor de la ciudad Don Baltasar de Oncinellas, dirigió un escrito al entonces obispo de Barbastro Juan Nepomuceno de Lera, en el que le dio traslado de un oficio del Subdelegado de Justicia de la ciudad, que dice: 'Reservado. Diez sujetos de la Ciudad me presentaron sus manifestaciones de Comuneros a fin de acogerse al indulto concedido por S. M. a todas las sociedades secretas, manifestando todos ellos que no habían estado más que en dos o tres reuniones de las celebradas en la torre de la catedral de esta Ciudad, los que no tenían ni diploma, título ni insignia alguna. Dios guarde, etc.'
Estos comuneros pertenecían a una sociedad secreta, parecida a la masonería, que se denominaba Confederación de Caballeros Comuneros, en recuerdo de los Comuneros de Castilla. Y, que llegó hasta Barbastro. De ellos, estos diez pidieron la reinserción.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
miércoles, 27 de octubre de 2010
lunes, 25 de octubre de 2010
Descubre el Somontano: Catedral de Barbastro (XIII): El Coro
Twittear
La sillería renacentista del coro en madera de roble procedente de Navarra, es obra de Jorge Comón, artista de Zaragoza, y de Juan Jubero, natural de Barbastro. En la actualidad se encuentra dividido en dos partes, ocupando su parte principal el presbiterio. Lo comenzó en 1575 Jorge Comón, experto en sillería de coro, que realizó la silla episcopal que lleva fecha de creación de 1584. A su muerte en ese mismo año fue sustituido en 1594 por Juan Jubero que terminaría la obra en 1599. En esta segunda fase la sillería es más austera, con una labor de talla menos ornamentada.
La silla más elaborada es la episcopal, con un alto respaldo donde figura un relieve de la Asunción rodeada de ángeles músicos. Remata el respaldo un dosel con una talla de la Coronación de la Virgen. Delante del asiento un reclinatorio en cuyo frontal vemos la imagen tallada de San Pedro portando las llaves del Cielo y un libro en las manos. Por debajo del relieve de la Asunción, una cenefa con tallas que representan la Anunciación y la Visitación.
Hay un evidente predominio de temas religiosos, algunos de ellos relacionados con la iconografía mariana como hemos mencionado. Entre la iconografía profana presente en la sillería podemos mencionar la representación de personajes paganos como Hércules, Atenea y Cronos en los pilares o el Rapto de Ganímedes en una misericordia.
Ganímedes era un bello joven, considerado el más bello de los mortales, que guardaba los rebaños de su padre en las montañas cercanas a Troya. Su belleza llamó la atención a Zeus que no dudó en raptarlo, convirtiéndose para ello en águila. Fue trasladado al Olimpo donde serviría de copero, escanciando el néctar en la copa de Zeus, función en la que reemplazaría a Hebe, la diosa de la juventud. A pesar del contenido homosexual de la historia, los comentaristas cristianos convirtieron el rapto de Ganímedes en una alegoría del rapto del alma humana por parte de Dios y de su ascensión al reino de los Cielos.
Originalmente el coro se encontraba situado en la nave central, adoptaba la típica forma de 'U' y lo formaban setenta y un sitiales, distribuidos en dos niveles de sillería, el alto y el bajo. La sillería alta tenía un alto respaldo que terminaba en un dosel también de madera. Los muros de cierre del coro fueron realizados en 1601 por el arquitecto Pedro de Aramendía.
En 1950 se decidió el traslado de la sillería del coro, por una mala interpretación de las teorías del Concilio Vaticano II y una equivocada concepción estética y litúrgica. Para poder realizar este traslado, el coro fue dividido en dos partes ocupando una parte de ellas el presbiterio y otra parte en la Capilla de la Asunción. En esta desacertada operación se perdieron algunos sitiales. El órgano se trasladó a la Capilla del Rosario.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
La sillería renacentista del coro en madera de roble procedente de Navarra, es obra de Jorge Comón, artista de Zaragoza, y de Juan Jubero, natural de Barbastro. En la actualidad se encuentra dividido en dos partes, ocupando su parte principal el presbiterio. Lo comenzó en 1575 Jorge Comón, experto en sillería de coro, que realizó la silla episcopal que lleva fecha de creación de 1584. A su muerte en ese mismo año fue sustituido en 1594 por Juan Jubero que terminaría la obra en 1599. En esta segunda fase la sillería es más austera, con una labor de talla menos ornamentada.
La silla más elaborada es la episcopal, con un alto respaldo donde figura un relieve de la Asunción rodeada de ángeles músicos. Remata el respaldo un dosel con una talla de la Coronación de la Virgen. Delante del asiento un reclinatorio en cuyo frontal vemos la imagen tallada de San Pedro portando las llaves del Cielo y un libro en las manos. Por debajo del relieve de la Asunción, una cenefa con tallas que representan la Anunciación y la Visitación.
Hay un evidente predominio de temas religiosos, algunos de ellos relacionados con la iconografía mariana como hemos mencionado. Entre la iconografía profana presente en la sillería podemos mencionar la representación de personajes paganos como Hércules, Atenea y Cronos en los pilares o el Rapto de Ganímedes en una misericordia.
Ganímedes era un bello joven, considerado el más bello de los mortales, que guardaba los rebaños de su padre en las montañas cercanas a Troya. Su belleza llamó la atención a Zeus que no dudó en raptarlo, convirtiéndose para ello en águila. Fue trasladado al Olimpo donde serviría de copero, escanciando el néctar en la copa de Zeus, función en la que reemplazaría a Hebe, la diosa de la juventud. A pesar del contenido homosexual de la historia, los comentaristas cristianos convirtieron el rapto de Ganímedes en una alegoría del rapto del alma humana por parte de Dios y de su ascensión al reino de los Cielos.
Originalmente el coro se encontraba situado en la nave central, adoptaba la típica forma de 'U' y lo formaban setenta y un sitiales, distribuidos en dos niveles de sillería, el alto y el bajo. La sillería alta tenía un alto respaldo que terminaba en un dosel también de madera. Los muros de cierre del coro fueron realizados en 1601 por el arquitecto Pedro de Aramendía.
En 1950 se decidió el traslado de la sillería del coro, por una mala interpretación de las teorías del Concilio Vaticano II y una equivocada concepción estética y litúrgica. Para poder realizar este traslado, el coro fue dividido en dos partes ocupando una parte de ellas el presbiterio y otra parte en la Capilla de la Asunción. En esta desacertada operación se perdieron algunos sitiales. El órgano se trasladó a la Capilla del Rosario.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
viernes, 22 de octubre de 2010
Descubre el Somontano: Catedral de Barbastro (XII): Capilla de los Reyes
Twittear
Su nombre actual aparece en el siglo XVI y hace alusión a los Reyes Magos de Oriente. De planta rectangular y cabecera poligonal, su origen se corresponde con las anteriores construcciones catedralicias. Tiene comunicación con la capilla del Rosario y además es paso obligado de entrada en la Catedral desde la portada de la Plaza donde se sitúa el Museo Diocesano. Se cubre con bóveda de crucería producto de reformas posteriores al igual que las claves que la cubren.
Sus promotores fueron Domingo Tolla, fallecido en 1262, que fue baile o administrador episcopal en Barbastro, y su esposa Urraca, señores de Escanilla y La Mata en la Comarca del Sobrarbe, que costearon su construcción como capilla funeraria, poniéndola bajo la advocación de San Miguel. En el siglo XVI los restos fueron trasladados a otro lugar.
Disponía de un retablo conocido como del Salvador de los Reyes de autoría atribuida a Antonio Galcerán. Parece ser que por mediación del obispo Miguel Cercito (1585-1595), este pintor visita la ciudad en 1588 y 1594. Sólo se ha conservado lo que parece ser la tabla central del retablo que permanece en la capilla y que representa la Adoración de los Magos, un modelo de éxito que procede del pintor flamenco establecido en Zaragoza, Roland de Mois y que Galcerán repetirá en otras ocasiones.
Hoy es capilla bautismal. La pila actual es de factura reciente, la original fue realizada en 1635 y trasladada a Roma después de ser rota en varios pedazos durante la Guerra Civil. Actualmente se encuentra a la entrada de la iglesia prelaticia de la sede central del Opus Dei en Villa Tevere (Roma), pero no se usa como pila bautismal, sino como pila de agua bendita para santiguarse mientras se entra en esa iglesia. Además, encima de la pila cuelga en la pared una inscripción en latín que advierte que esa fue la pila bautismal de la Catedral de Barbastro, en que fue bautizado José María Escrivá de Balaguer, nacido en nuestra ciudad, fundador del Opus Dei y proclamado santo por Juan Pablo II.
También sirve de nuevo espacio museístico con el pantocrátor de Vió, que se trasladó desde el Palacio Episcopal cuando comenzaron las obras de remodelación para convertirlo en Museo Diocesano y dependencias administrativas del Obispado.
Las pinturas murales de Vió se trasladaron en los años 70 para su restauración a los Talleres Gudiol, en Barcelona, por cuenta de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Se reprodujo el ábside original para fijar las pinturas arrancadas.
Esta pintura al temple se realizó a finales del siglo XIII. Como es habitual, presenta a Cristo en Majestad rodeado por la mandorla, marco o aureola en forma oval o de almendra, y flanqueado por los cuatro signos de los Evangelistas: se refiere a San Mateo, representado por un niño con alas; San Marcos por el león; San Lucas con un toro y San Juan por el águila. El pantocrátor se complementa con escenas a ambos lados de la parte central. En la adoración de los Magos se halla bastante mutilada la imagen de la Virgen y se aprecian los nombres de los Reyes. En relación con el titular de la iglesia, San Vicente mártir, queda una escena, la rueda de molino a la que ataron su cuerpo después del martirio para arrojarlo al mar.
El conjunto, de autor desconocido, se completa con pinturas en las que se representa el Juicio Final, se hace una lectura literal de lo dicho en el libro del Apocalipsis con escenas del ángel con la trompeta mientras se levantan los muertos de los sepulcros.
Se complementa con la representación de San Miguel, con una balanza donde pesa las almas, y reyes que tocan instrumentos musicales, en alusión a los salmistas del Antiguo Testamento. La conservación del pantocrátor se debe a que encalaron el ábside y ello contribuyó al mantenimiento de las pinturas. En el mismo espacio de la Catedral se expone una viga procedente de la iglesia, del siglo XIV muy interesante porque habla del arte mudéjar en esta zona.
Recuerda el emplazamiento original en el interior, atravesando de lado a lado el ábside donde se habían colocado estatuillas, tallas o imágenes de bulto redondo. Es un paso intermedio entre el frontal de altar y los retablos posteriores. En la iglesia de Vió había representaciones de los principales estilos artísticos y de su evolución, sobre todo, la forma de representar la iconografía desde el fragmento del frontal de altar, primeras pinturas conocidas en la zona.
Destaca la manera de colocar las imágenes en una viga, ya que es un modelo poco frecuente y probablemente fue fugaz. Las muestras de distintos estilos artísticos se completan con el pantocrátor del siglo XIII, fragmentos de un retablo del siglo XVI y pinturas murales que representan santos fundadores. El conjunto de la variedad de obras pintadas, en Vió, nos habla desde el arte románico hasta el barroco.
El pantocrátor sirve de lazo de unión para que los visitantes del Museo Diocesano sepan que una pieza muy importante está en el templo. El atrio se ha adecuado para exposición de piedras arqueológicas, entre ellas la lápida episcopal que corresponde al obispo Carlos Muñoz Serrano (1596-1604), mecenas de la parte superior del retablo mayor de la Catedral. Su influencia fue decisiva en la mejora del antiguo Palacio Episcopal.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
Su nombre actual aparece en el siglo XVI y hace alusión a los Reyes Magos de Oriente. De planta rectangular y cabecera poligonal, su origen se corresponde con las anteriores construcciones catedralicias. Tiene comunicación con la capilla del Rosario y además es paso obligado de entrada en la Catedral desde la portada de la Plaza donde se sitúa el Museo Diocesano. Se cubre con bóveda de crucería producto de reformas posteriores al igual que las claves que la cubren.
Sus promotores fueron Domingo Tolla, fallecido en 1262, que fue baile o administrador episcopal en Barbastro, y su esposa Urraca, señores de Escanilla y La Mata en la Comarca del Sobrarbe, que costearon su construcción como capilla funeraria, poniéndola bajo la advocación de San Miguel. En el siglo XVI los restos fueron trasladados a otro lugar.
Disponía de un retablo conocido como del Salvador de los Reyes de autoría atribuida a Antonio Galcerán. Parece ser que por mediación del obispo Miguel Cercito (1585-1595), este pintor visita la ciudad en 1588 y 1594. Sólo se ha conservado lo que parece ser la tabla central del retablo que permanece en la capilla y que representa la Adoración de los Magos, un modelo de éxito que procede del pintor flamenco establecido en Zaragoza, Roland de Mois y que Galcerán repetirá en otras ocasiones.
Hoy es capilla bautismal. La pila actual es de factura reciente, la original fue realizada en 1635 y trasladada a Roma después de ser rota en varios pedazos durante la Guerra Civil. Actualmente se encuentra a la entrada de la iglesia prelaticia de la sede central del Opus Dei en Villa Tevere (Roma), pero no se usa como pila bautismal, sino como pila de agua bendita para santiguarse mientras se entra en esa iglesia. Además, encima de la pila cuelga en la pared una inscripción en latín que advierte que esa fue la pila bautismal de la Catedral de Barbastro, en que fue bautizado José María Escrivá de Balaguer, nacido en nuestra ciudad, fundador del Opus Dei y proclamado santo por Juan Pablo II.
También sirve de nuevo espacio museístico con el pantocrátor de Vió, que se trasladó desde el Palacio Episcopal cuando comenzaron las obras de remodelación para convertirlo en Museo Diocesano y dependencias administrativas del Obispado.
Las pinturas murales de Vió se trasladaron en los años 70 para su restauración a los Talleres Gudiol, en Barcelona, por cuenta de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Se reprodujo el ábside original para fijar las pinturas arrancadas.
Esta pintura al temple se realizó a finales del siglo XIII. Como es habitual, presenta a Cristo en Majestad rodeado por la mandorla, marco o aureola en forma oval o de almendra, y flanqueado por los cuatro signos de los Evangelistas: se refiere a San Mateo, representado por un niño con alas; San Marcos por el león; San Lucas con un toro y San Juan por el águila. El pantocrátor se complementa con escenas a ambos lados de la parte central. En la adoración de los Magos se halla bastante mutilada la imagen de la Virgen y se aprecian los nombres de los Reyes. En relación con el titular de la iglesia, San Vicente mártir, queda una escena, la rueda de molino a la que ataron su cuerpo después del martirio para arrojarlo al mar.
El conjunto, de autor desconocido, se completa con pinturas en las que se representa el Juicio Final, se hace una lectura literal de lo dicho en el libro del Apocalipsis con escenas del ángel con la trompeta mientras se levantan los muertos de los sepulcros.
Se complementa con la representación de San Miguel, con una balanza donde pesa las almas, y reyes que tocan instrumentos musicales, en alusión a los salmistas del Antiguo Testamento. La conservación del pantocrátor se debe a que encalaron el ábside y ello contribuyó al mantenimiento de las pinturas. En el mismo espacio de la Catedral se expone una viga procedente de la iglesia, del siglo XIV muy interesante porque habla del arte mudéjar en esta zona.
Recuerda el emplazamiento original en el interior, atravesando de lado a lado el ábside donde se habían colocado estatuillas, tallas o imágenes de bulto redondo. Es un paso intermedio entre el frontal de altar y los retablos posteriores. En la iglesia de Vió había representaciones de los principales estilos artísticos y de su evolución, sobre todo, la forma de representar la iconografía desde el fragmento del frontal de altar, primeras pinturas conocidas en la zona.
Destaca la manera de colocar las imágenes en una viga, ya que es un modelo poco frecuente y probablemente fue fugaz. Las muestras de distintos estilos artísticos se completan con el pantocrátor del siglo XIII, fragmentos de un retablo del siglo XVI y pinturas murales que representan santos fundadores. El conjunto de la variedad de obras pintadas, en Vió, nos habla desde el arte románico hasta el barroco.
El pantocrátor sirve de lazo de unión para que los visitantes del Museo Diocesano sepan que una pieza muy importante está en el templo. El atrio se ha adecuado para exposición de piedras arqueológicas, entre ellas la lápida episcopal que corresponde al obispo Carlos Muñoz Serrano (1596-1604), mecenas de la parte superior del retablo mayor de la Catedral. Su influencia fue decisiva en la mejora del antiguo Palacio Episcopal.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
miércoles, 20 de octubre de 2010
Descubre el Somontano: Catedral de Barbastro (XI): Capilla del Rosario y el órgano
Twittear
Segunda capilla de la nave del evangelio. En esta capilla se encuentra instalado el órgano. Se trata de una capilla rectangular con cabecera poligonal. Construida en 1595 y puesta bajo la advocación del Ángel Custodio, su promotor fue Juan de Lunel y su constructor Juan de Villabona, natural de la provincia de Vizcaya. En 1747 se pondría bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario.
La portada de acceso a la capilla, obra barroca realizada en 1745 por Joseph Burria, maestro albañil de la ciudad de Lérida, está formada por un arco de medio punto, flanqueada por dos pilastras con decoración vegetal que descansan en dos altos zócalos que sirven de pedestal a dos esculturas de San Pedro y San Pablo. Por encima del arco dos molduras mixtilíneas con escudos de los donantes. La decoración de la portada se resuelve a base de elementos vegetales, como floreros, jarrones y ángeles.
Es posible que existiera ya un órgano en la Iglesia de Santa María, predecesora de la actual Catedral. Probablemente, este primer órgano no sería de una relevancia significativa, en comparación con los que posteriormente se encargaron para el edificio catedralicio.
En 1575, durante el obispado de Felipe de Urriés (1573-1585), se firma contrato con el maestro constructor de órganos Juan Pérez, natural de Rubielos (Zaragoza), a quien se encarga la construcción de un órgano grande con su cadireta, siendo éste el primer órgano importante que se construye en la Seo de Barbastro. El tiempo pactado para su construcción se fijó en un año. Lo que ya no resulta claro es que llegara a construirse en su totalidad. Es posible que las obras se abandonaran en un estadio bastante avanzado. Ello puede deducirse de la falta de un documento que certifique el recibo de la cantidad pactada para la construcción. Además, aparece una nota en la cual se especifica, con fecha 28 de mayo de 1580, la cancelación del contrato. Por otra parte, la siguiente capitulación viene fechada el 19 de abril de 1580, lo que significa que un mes antes de la cancelación del contrato anterior ya se ha pactado la construcción de un nuevo órgano, o cuando menos la remodelación del anterior.
El nuevo encargo fue encomendado al reconocido maestro de órganos Salvador Estada, y que se sabe que realizó trabajos en el órgano de la Catedral de Valencia. Para esta nueva construcción se determina un tiempo de dos años, aunque en realidad se trataba de la remodelación del órgano ya existente. Se pretendía un órgano mucho mayor y ampuloso. Se aprecia la influencia catalano-levantina sobre esta parte de Aragón como, por ejemplo, el que se supriman los registros de lengüeta (dulzainas: poco frecuentes en zonas de influencia catalana, donde se incorporan en épocas más tardías) presentes en el órgano anterior. No olvidemos que el anterior constructor era natural de Rubielos, provincia de Zaragoza, y que el actual Salvador Estada proviniera probablemente de los reinos de Barcelona o Valencia.
Lo más probable es que este órgano tampoco llegara a construirse, dado que no se le menciona en ninguno de los documentos posteriores hallados. Debemos tener presente que está basado en un flautado de 27 palmos (el doble de longitud que el anterior) y por tanto muy costoso como para no ser reutilizado.
Un cuarto contrato, fechado en 1586, coincide con la entrada de Miguel Cercito (1586-1595) como nuevo obispo de Barbastro. Es de destacar el interés mostrado por este obispo en hacer de la Catedral de Barbastro un centro importante dentro del ámbito cultural y eclesiástico. En el tiempo que dura su obispado se realizan obras de gran importancia, como el encargo del retablo del altar mayor.
Este obispo encarga la construcción de un órgano al organista Lorenzo Estanga, natural de Cremona (Italia) y residente en la villa de Tamarite. Es de destacar la presencia de un organero de origen italiano, y más sabiendo que flamencos y alemanes trabajaron en nuestro país en el campo de la organería, pero hay pocas noticias de constructores italianos. Para su construcción se pacta el tiempo de un año, y en esta ocasión, sí llegó a construirse.
En 1638, bajo el obispado de Alonso de Requesens y Fenollet, se encarga al escultor Pedro de Ruesta la construcción de las cajas que deben albergar el nuevo órgano que se construye en la Catedral, el cual, será construido por Pedro Lázaro de Ambel. El órgano debía situarse en el coro, que entonces se hallaba ubicado en el centro de la nave central de la Catedral, frente a la capilla de la Asunción. Ello implica que las cajas del órgano deben guardar una configuración estética similar al coro, requiriendo por tanto, el buen hacer de un escultor especialista como era Pedro de Ruesta.
Las mencionadas cajas deben situarse a ambos lados del coro, ser iguales y de gran belleza, pero sólo una de ellas albergará el instrumento. La segunda deberá tener el flautado pintado de forma que exista una cierta correspondencia estética, así como una construcción apta para poder albergar en su momento, otro instrumento de características similares (órgano gemelo).
Es significativa la diferente ubicación del órgano en los siglos XVI y XVII, pasando de estar en una capilla lateral, a estar en el coro central, con fachada a las dos naves y posibilidad de un segundo órgano gemelo. Es una disposición muy de moda en las catedrales e iglesias importantes castellanas (Salamanca, Lerma, etc.), y con evidente intención de ejecutar música policoral. Esto, unido a la ausencia de cadireta, nos indicaría un retorno a la estética castellano-aragonesa a principios del siglo XVII. Este órgano es el que continuó en la Seo de Barbastro hasta su destrucción en 1936.
Al trasladarse el coro de situación, el órgano pasó a ocupar el sitio donde ahora se ubica. Situado en la parte superior de la portada, la cual se divide en dos cuerpos horizontales, y es obra del organero Alberdi de Barcelona, realizado en 1953, sustituyendo al que se quemó en la Guerra Civil.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
Segunda capilla de la nave del evangelio. En esta capilla se encuentra instalado el órgano. Se trata de una capilla rectangular con cabecera poligonal. Construida en 1595 y puesta bajo la advocación del Ángel Custodio, su promotor fue Juan de Lunel y su constructor Juan de Villabona, natural de la provincia de Vizcaya. En 1747 se pondría bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario.
La portada de acceso a la capilla, obra barroca realizada en 1745 por Joseph Burria, maestro albañil de la ciudad de Lérida, está formada por un arco de medio punto, flanqueada por dos pilastras con decoración vegetal que descansan en dos altos zócalos que sirven de pedestal a dos esculturas de San Pedro y San Pablo. Por encima del arco dos molduras mixtilíneas con escudos de los donantes. La decoración de la portada se resuelve a base de elementos vegetales, como floreros, jarrones y ángeles.
Los órganos de la catedral
Es posible que existiera ya un órgano en la Iglesia de Santa María, predecesora de la actual Catedral. Probablemente, este primer órgano no sería de una relevancia significativa, en comparación con los que posteriormente se encargaron para el edificio catedralicio.
En 1575, durante el obispado de Felipe de Urriés (1573-1585), se firma contrato con el maestro constructor de órganos Juan Pérez, natural de Rubielos (Zaragoza), a quien se encarga la construcción de un órgano grande con su cadireta, siendo éste el primer órgano importante que se construye en la Seo de Barbastro. El tiempo pactado para su construcción se fijó en un año. Lo que ya no resulta claro es que llegara a construirse en su totalidad. Es posible que las obras se abandonaran en un estadio bastante avanzado. Ello puede deducirse de la falta de un documento que certifique el recibo de la cantidad pactada para la construcción. Además, aparece una nota en la cual se especifica, con fecha 28 de mayo de 1580, la cancelación del contrato. Por otra parte, la siguiente capitulación viene fechada el 19 de abril de 1580, lo que significa que un mes antes de la cancelación del contrato anterior ya se ha pactado la construcción de un nuevo órgano, o cuando menos la remodelación del anterior.
El nuevo encargo fue encomendado al reconocido maestro de órganos Salvador Estada, y que se sabe que realizó trabajos en el órgano de la Catedral de Valencia. Para esta nueva construcción se determina un tiempo de dos años, aunque en realidad se trataba de la remodelación del órgano ya existente. Se pretendía un órgano mucho mayor y ampuloso. Se aprecia la influencia catalano-levantina sobre esta parte de Aragón como, por ejemplo, el que se supriman los registros de lengüeta (dulzainas: poco frecuentes en zonas de influencia catalana, donde se incorporan en épocas más tardías) presentes en el órgano anterior. No olvidemos que el anterior constructor era natural de Rubielos, provincia de Zaragoza, y que el actual Salvador Estada proviniera probablemente de los reinos de Barcelona o Valencia.
Lo más probable es que este órgano tampoco llegara a construirse, dado que no se le menciona en ninguno de los documentos posteriores hallados. Debemos tener presente que está basado en un flautado de 27 palmos (el doble de longitud que el anterior) y por tanto muy costoso como para no ser reutilizado.
Un cuarto contrato, fechado en 1586, coincide con la entrada de Miguel Cercito (1586-1595) como nuevo obispo de Barbastro. Es de destacar el interés mostrado por este obispo en hacer de la Catedral de Barbastro un centro importante dentro del ámbito cultural y eclesiástico. En el tiempo que dura su obispado se realizan obras de gran importancia, como el encargo del retablo del altar mayor.
Este obispo encarga la construcción de un órgano al organista Lorenzo Estanga, natural de Cremona (Italia) y residente en la villa de Tamarite. Es de destacar la presencia de un organero de origen italiano, y más sabiendo que flamencos y alemanes trabajaron en nuestro país en el campo de la organería, pero hay pocas noticias de constructores italianos. Para su construcción se pacta el tiempo de un año, y en esta ocasión, sí llegó a construirse.
En 1638, bajo el obispado de Alonso de Requesens y Fenollet, se encarga al escultor Pedro de Ruesta la construcción de las cajas que deben albergar el nuevo órgano que se construye en la Catedral, el cual, será construido por Pedro Lázaro de Ambel. El órgano debía situarse en el coro, que entonces se hallaba ubicado en el centro de la nave central de la Catedral, frente a la capilla de la Asunción. Ello implica que las cajas del órgano deben guardar una configuración estética similar al coro, requiriendo por tanto, el buen hacer de un escultor especialista como era Pedro de Ruesta.
Las mencionadas cajas deben situarse a ambos lados del coro, ser iguales y de gran belleza, pero sólo una de ellas albergará el instrumento. La segunda deberá tener el flautado pintado de forma que exista una cierta correspondencia estética, así como una construcción apta para poder albergar en su momento, otro instrumento de características similares (órgano gemelo).
Es significativa la diferente ubicación del órgano en los siglos XVI y XVII, pasando de estar en una capilla lateral, a estar en el coro central, con fachada a las dos naves y posibilidad de un segundo órgano gemelo. Es una disposición muy de moda en las catedrales e iglesias importantes castellanas (Salamanca, Lerma, etc.), y con evidente intención de ejecutar música policoral. Esto, unido a la ausencia de cadireta, nos indicaría un retorno a la estética castellano-aragonesa a principios del siglo XVII. Este órgano es el que continuó en la Seo de Barbastro hasta su destrucción en 1936.
Al trasladarse el coro de situación, el órgano pasó a ocupar el sitio donde ahora se ubica. Situado en la parte superior de la portada, la cual se divide en dos cuerpos horizontales, y es obra del organero Alberdi de Barcelona, realizado en 1953, sustituyendo al que se quemó en la Guerra Civil.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
lunes, 18 de octubre de 2010
Descubre el Somontano: Catedral de Barbastro (X): Capilla de San José
Twittear
Tercera capilla de la nave del evangelio. Su entrada la forma el original arco apuntado realizado en piedra sin ningún tipo de decoración. En 1319 fue mandada construir por el racionero de la iglesia, o canónigo con derecho a ración que disponía de parte de las rentas en la catedral, Miguel Pérez de Soteras, y más tarde entre 1625 y 1635 se reconstruyó bajo el patronazgo de José de Segura y Mendiolaza.
La capilla realizada en piedra sillar y ladrillo adopta una planta de cruz griega de cortos brazos. Se cubre con cúpula de media naranja y linterna que ilumina el espacio interior. El interior de la cúpula está adornado en su totalidad por decoración de estucos de inspiración barroca. En ocho óvalos encontramos imágenes de cuatro padres de la iglesia católica: San Agustín, San Ambrosio, San Crisóstomo y San Gregorio. Alternan las figuras de los padres de la iglesia con cuatro virtudes: fe, esperanza, caridad y fortaleza, lo cual completa los ocho óvalos. En las pechinas el escudo de Mendiolaza promotor de la capilla. Rodeando los óvalos y los escudos del fundador, una infinidad de volutas completan la decoración barroca de la cubrición de la capilla.
Lo mejor sin duda de la capilla es el retablo que alberga en su interior. Originalmente disponía de tres retablos, uno en cada brazo de la cruz griega, pero en 1936 fueron destruidos. En 1952 y procedente del Monasterio de San Victorián en la Comarca de La Fueva fue traído hasta esta capilla su retablo mayor y montado.
El retablo de San Victorián, de interesante iconografía, realizado en el siglo XVIII en madera completamente dorado, está formado por banco, tres calles y tres pisos. Las entrecalles y los exteriores se decoran con columnas salomónicas con decoración de hojarasca. Lo componen un total de veinte pinturas que en general giran alrededor de la vida de San Victorián. Las pinturas son de distintas épocas por lo que se cree que el actual retablo de estructura barroca se formó a partir de piezas dispersas y que se unieron para formar este retablo. El proyecto fue costeado por el infante Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y abad del monasterio. El retablo fue montado en esta capilla por los hermanos José y Joaquín Albareda Piazuelo de Zaragoza, imagineros y retablistas de gran prestigio en la capital aragonesa.
En el centro del retablo la imagen sedente de San Victorián de Asán (480-560), santo italiano que vivió en la Comarca del Somontano y en el Pirineo oscense. Tabla gótica fechada en el siglo XV y atribuible a una escuela hispano flamenca. El santo se encuentra entronizado con los atributos episcopales flanqueado por dos personajes, mientras por detrás un grupo de ángeles cantan loas de alabanza. La tabla se atribuye a Bartolomé Bermejo o a su escuela. Los dos personajes que lo flanquean tal vez pudieran ser San Gaudioso y San Nazario.
Junto a la tabla central cuatro lienzos fechados en el siglo XVI asociados a la escuela florentina, son obras de transición al renacimiento. En el lienzo inferior de la derecha, San Victorián de rodillas escucha a un ángel (la Vocación de San Victorián), en el lienzo superior el santo con un libro en las manos hablando a las gentes mientras un ángel lo inspira. A la izquierda el lienzo inferior escena del Milagro de la Fuensanta, en el lienzo superior encontramos una escena no identificada. Pudieron ser pintadas hacia 1518 por el pintor residente en Zaragoza Juan de Madril. Del mismo autor y procedente del mismo conjunto hay en el Museo Diocesano de Barbastro una tabla con la Muerte de San Victorián.
En el segundo piso en el centro tenemos un lienzo con la muerte del Santo. Encima vemos un florón cegado con el óculo eucarístico. El lienzo inferior de la derecha representa al santo diciendo misa, mientras que el lienzo superior representa al santo siendo recibido en un monasterio. A la izquierda tenemos el lienzo inferior representando al santo de rodillas en presencia del rey, mientras que en el superior vemos a nuestro personaje con un libro en las manos y dirigiéndose a un grupo de monjes.
En el tercer piso o ático, en el centro tenemos un lienzo con el Calvario, Cristo junto con los dos ladrones y San Juan y las Marías a sus pies. A la derecha encontramos lienzo representando la muerte del santo y a la izquierda una escena no identificada.
En el banco cuatro pequeños lienzos con escenas de la Pasión de Cristo: El huerto de los olivos, el Prendimiento, la Flagelación y la Vía Dolorosa con Jesús llevando la cruz a cuestas.
El sagrario situado debajo de la tabla central procede de la iglesia de Secastilla que fue incendiada en 1936. Tiene tres pequeñas tablas renacentistas en sus caras: en el frontal el 'Ecce homo' y en las laterales La Dolorosa y San Juan, fechadas en el siglo XVI y de autor anónimo.
El retablo se cierra por su parte superior en forma de arco de medio punto que tuvo que ser modificado por los hermanos Albareda para encajarlo en el espacio de la capilla.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
Tercera capilla de la nave del evangelio. Su entrada la forma el original arco apuntado realizado en piedra sin ningún tipo de decoración. En 1319 fue mandada construir por el racionero de la iglesia, o canónigo con derecho a ración que disponía de parte de las rentas en la catedral, Miguel Pérez de Soteras, y más tarde entre 1625 y 1635 se reconstruyó bajo el patronazgo de José de Segura y Mendiolaza.
La capilla realizada en piedra sillar y ladrillo adopta una planta de cruz griega de cortos brazos. Se cubre con cúpula de media naranja y linterna que ilumina el espacio interior. El interior de la cúpula está adornado en su totalidad por decoración de estucos de inspiración barroca. En ocho óvalos encontramos imágenes de cuatro padres de la iglesia católica: San Agustín, San Ambrosio, San Crisóstomo y San Gregorio. Alternan las figuras de los padres de la iglesia con cuatro virtudes: fe, esperanza, caridad y fortaleza, lo cual completa los ocho óvalos. En las pechinas el escudo de Mendiolaza promotor de la capilla. Rodeando los óvalos y los escudos del fundador, una infinidad de volutas completan la decoración barroca de la cubrición de la capilla.
Lo mejor sin duda de la capilla es el retablo que alberga en su interior. Originalmente disponía de tres retablos, uno en cada brazo de la cruz griega, pero en 1936 fueron destruidos. En 1952 y procedente del Monasterio de San Victorián en la Comarca de La Fueva fue traído hasta esta capilla su retablo mayor y montado.
El retablo de San Victorián, de interesante iconografía, realizado en el siglo XVIII en madera completamente dorado, está formado por banco, tres calles y tres pisos. Las entrecalles y los exteriores se decoran con columnas salomónicas con decoración de hojarasca. Lo componen un total de veinte pinturas que en general giran alrededor de la vida de San Victorián. Las pinturas son de distintas épocas por lo que se cree que el actual retablo de estructura barroca se formó a partir de piezas dispersas y que se unieron para formar este retablo. El proyecto fue costeado por el infante Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y abad del monasterio. El retablo fue montado en esta capilla por los hermanos José y Joaquín Albareda Piazuelo de Zaragoza, imagineros y retablistas de gran prestigio en la capital aragonesa.
En el centro del retablo la imagen sedente de San Victorián de Asán (480-560), santo italiano que vivió en la Comarca del Somontano y en el Pirineo oscense. Tabla gótica fechada en el siglo XV y atribuible a una escuela hispano flamenca. El santo se encuentra entronizado con los atributos episcopales flanqueado por dos personajes, mientras por detrás un grupo de ángeles cantan loas de alabanza. La tabla se atribuye a Bartolomé Bermejo o a su escuela. Los dos personajes que lo flanquean tal vez pudieran ser San Gaudioso y San Nazario.
Junto a la tabla central cuatro lienzos fechados en el siglo XVI asociados a la escuela florentina, son obras de transición al renacimiento. En el lienzo inferior de la derecha, San Victorián de rodillas escucha a un ángel (la Vocación de San Victorián), en el lienzo superior el santo con un libro en las manos hablando a las gentes mientras un ángel lo inspira. A la izquierda el lienzo inferior escena del Milagro de la Fuensanta, en el lienzo superior encontramos una escena no identificada. Pudieron ser pintadas hacia 1518 por el pintor residente en Zaragoza Juan de Madril. Del mismo autor y procedente del mismo conjunto hay en el Museo Diocesano de Barbastro una tabla con la Muerte de San Victorián.
En el segundo piso en el centro tenemos un lienzo con la muerte del Santo. Encima vemos un florón cegado con el óculo eucarístico. El lienzo inferior de la derecha representa al santo diciendo misa, mientras que el lienzo superior representa al santo siendo recibido en un monasterio. A la izquierda tenemos el lienzo inferior representando al santo de rodillas en presencia del rey, mientras que en el superior vemos a nuestro personaje con un libro en las manos y dirigiéndose a un grupo de monjes.
En el tercer piso o ático, en el centro tenemos un lienzo con el Calvario, Cristo junto con los dos ladrones y San Juan y las Marías a sus pies. A la derecha encontramos lienzo representando la muerte del santo y a la izquierda una escena no identificada.
En el banco cuatro pequeños lienzos con escenas de la Pasión de Cristo: El huerto de los olivos, el Prendimiento, la Flagelación y la Vía Dolorosa con Jesús llevando la cruz a cuestas.
El sagrario situado debajo de la tabla central procede de la iglesia de Secastilla que fue incendiada en 1936. Tiene tres pequeñas tablas renacentistas en sus caras: en el frontal el 'Ecce homo' y en las laterales La Dolorosa y San Juan, fechadas en el siglo XVI y de autor anónimo.
El retablo se cierra por su parte superior en forma de arco de medio punto que tuvo que ser modificado por los hermanos Albareda para encajarlo en el espacio de la capilla.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
sábado, 16 de octubre de 2010
Descubre el Somontano: Catedral de Barbastro (IX): Capilla de San Carlos Borromeo
Twittear
Situada a los pies del templo, pero en la nave del evangelio, fue realizada en estilo barroco en el siglo XVIII. Antes de encontrarse bajo esta advocación se llamaba del Corpus Christi, y aún antes, de San Ramón.
Ostenta la virtud de poseer, junto con la Capilla del Santo Cristo de los Milagros, de las portadas de entrada más churriguerescas y recargadas de toda la Catedral, con un delirio decorativo abrumador.
Su promotor fue el obispo Carlos Alamán y Ferrer (1718-1739). La capilla la realizó entre 1740 y 1741 el maestro de obras Dionisio Lanzón de Graus famoso también por haber realizado el pórtico de entrada de la Catedral de Roda de Isábena en 1728.
La portada formada por un arco de medio punto dispone de una decoración en escayola en estilo churrigueresco o barroco desbordante. Dos pilastras adosadas flanquean la portada, éstas apoyan en dos zócalos en cuyos frentes podemos admirar el escudo del obispo Carlos Alamán. A los pies de las pilastras, y por encima del zócalo descrito, se encuentran dos figuras representando a San Ramón y San Valero. En la parte superior de la pilastra hay dos imágenes de similares características representando a San Carlos Borromeo y a San Victorian.
En el espacio que queda entre la clave del arco de entrada y una moldura ondulante, que une ambas pilastras, encontramos el escudo del obispo Carlos Alamán lo cual nos dice con su presencia quien costeó la capilla. Por encima de la moldura ondulante antes descrita, una imagen de San Antonio de Padua con el Niño Jesús en brazos y por encima de este el Arcángel San Miguel.
Toda la portada está decorada con imágenes de motivos vegetales, vides, hojarasca, follaje, frutos y sobre todo un gran número de niños que juegan por toda la portada. En la base de las pilastras junto a ellas dos tondos o medallones con relieves de mártires.
El interior se cubre con una cúpula semiesférica que apoya en cuatro pechinas decoradas con los escudos del obispo Carlos Alamán. Se ilumina por un tambor octogonal al que se abre un vano en cada uno de sus lados.
El retablo que hoy ocupa la capilla está realizado en madera y procede de la iglesia de Trillo, de la provincia de Guadalajara. El obispo Carlos Alamán nacido en la cercana localidad de Naval y está enterrado no en esta capilla, sino en la Colegiata de Santa María la Mayor de su pueblo natal.
Esta capilla en la actualidad centra su atención por estar dedicada a la memoria del obispo y beato Florentino Asensio Barroso (marzo 1936- agosto 1936). La historia de este obispo es muy trágica, ya que al poco de ocupar la sede de Barbastro se encontró con el inicio de la Guerra Civil de 1936, siendo detenido poco después por milicias anarquistas que lo encerraron en prisión junto a un gran número de sacerdotes procedentes de toda la Comarca del Somontano y de toda la diócesis. Fueron todos fusilados y en la actualidad la capilla está dedicada a la memoria del obispo y demás mártires de la Guerra Civil. Se da la circunstancia que al obispo antes de ser fusilado en la noche del 8 al 9 de agosto fue cruelmente torturado en los calabozos del Ayuntamiento, e incluso se le amputaron los genitales. Al finalizar la guerra los restos del obispo y demás sacerdotes fueron sacados de la fosa y enterrados en la Catedral. En la actualidad sus restos reposan en esta capilla en un sarcófago de mármol de reciente realización.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
Situada a los pies del templo, pero en la nave del evangelio, fue realizada en estilo barroco en el siglo XVIII. Antes de encontrarse bajo esta advocación se llamaba del Corpus Christi, y aún antes, de San Ramón.
Ostenta la virtud de poseer, junto con la Capilla del Santo Cristo de los Milagros, de las portadas de entrada más churriguerescas y recargadas de toda la Catedral, con un delirio decorativo abrumador.
Su promotor fue el obispo Carlos Alamán y Ferrer (1718-1739). La capilla la realizó entre 1740 y 1741 el maestro de obras Dionisio Lanzón de Graus famoso también por haber realizado el pórtico de entrada de la Catedral de Roda de Isábena en 1728.
La portada formada por un arco de medio punto dispone de una decoración en escayola en estilo churrigueresco o barroco desbordante. Dos pilastras adosadas flanquean la portada, éstas apoyan en dos zócalos en cuyos frentes podemos admirar el escudo del obispo Carlos Alamán. A los pies de las pilastras, y por encima del zócalo descrito, se encuentran dos figuras representando a San Ramón y San Valero. En la parte superior de la pilastra hay dos imágenes de similares características representando a San Carlos Borromeo y a San Victorian.
En el espacio que queda entre la clave del arco de entrada y una moldura ondulante, que une ambas pilastras, encontramos el escudo del obispo Carlos Alamán lo cual nos dice con su presencia quien costeó la capilla. Por encima de la moldura ondulante antes descrita, una imagen de San Antonio de Padua con el Niño Jesús en brazos y por encima de este el Arcángel San Miguel.
Toda la portada está decorada con imágenes de motivos vegetales, vides, hojarasca, follaje, frutos y sobre todo un gran número de niños que juegan por toda la portada. En la base de las pilastras junto a ellas dos tondos o medallones con relieves de mártires.
El interior se cubre con una cúpula semiesférica que apoya en cuatro pechinas decoradas con los escudos del obispo Carlos Alamán. Se ilumina por un tambor octogonal al que se abre un vano en cada uno de sus lados.
El retablo que hoy ocupa la capilla está realizado en madera y procede de la iglesia de Trillo, de la provincia de Guadalajara. El obispo Carlos Alamán nacido en la cercana localidad de Naval y está enterrado no en esta capilla, sino en la Colegiata de Santa María la Mayor de su pueblo natal.
Esta capilla en la actualidad centra su atención por estar dedicada a la memoria del obispo y beato Florentino Asensio Barroso (marzo 1936- agosto 1936). La historia de este obispo es muy trágica, ya que al poco de ocupar la sede de Barbastro se encontró con el inicio de la Guerra Civil de 1936, siendo detenido poco después por milicias anarquistas que lo encerraron en prisión junto a un gran número de sacerdotes procedentes de toda la Comarca del Somontano y de toda la diócesis. Fueron todos fusilados y en la actualidad la capilla está dedicada a la memoria del obispo y demás mártires de la Guerra Civil. Se da la circunstancia que al obispo antes de ser fusilado en la noche del 8 al 9 de agosto fue cruelmente torturado en los calabozos del Ayuntamiento, e incluso se le amputaron los genitales. Al finalizar la guerra los restos del obispo y demás sacerdotes fueron sacados de la fosa y enterrados en la Catedral. En la actualidad sus restos reposan en esta capilla en un sarcófago de mármol de reciente realización.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
viernes, 15 de octubre de 2010
Descubre el Somontano: Catedral de Barbastro (VIII): Capilla del Santo Cristo de los Milagros
Twittear
Situada a los pies de la iglesia en la nave de la epístola. Construida en 1703 como capilla bautismal, para ello hubo que tapiar una de las antiguas puertas de la Catedral. Entre 1714 y 1722 se procedió a su decoración y a cambiar la titulación de la capilla por la que actualmente se le conoce. Se colocó un baldaquino, o templete, exento sostenido por cuatro columnas salomónicas, bordeado por una tira de guardamellata y culminado por ángeles con instrumentos de la Pasión. La obra acusa la influencia del baldaquino realizado por el genial artista italiano Gian Lorenzo Bernini en la basílica de San Pedro del Vaticano, conocido a través de un grabado y que con anterioridad ya se había reflejado en los baldaquinos de San Pedro Arbués de la Seo de Zaragoza o en el de Nuestra Señora de los Sagrados Corporales de Daroca. El baldaquino de Barbastro se hizo para cobijar la venerada talla, a tamaño natural, de Cristo Crucificado, que ardió en 1936; la actual fue tallada en 1939 por el escultor catalán Enrique Monjó.
El acceso a la capilla se realiza mediante una portada realizada en estuco de un churrigueresco desbordante. Una puerta adintelada flanqueada por dos pilastras adosadas completamente decoradas con motivos vegetales y niños que soporta un entablamento profusamente decorado. Las pilastras se alzan sobre dos altos zócalos de madera. En la base de las pilastras un conjunto de niños cabalgan sobre leones y pájaros, y a la derecha de la portada también podemos observar un óvalo con un relieve.
El dintel de la puerta se adorna con una especie de cortinaje que simula la entrada a la capilla, se abre con la ayuda de unos niños y dos figuras que sujetan el mismo junto a las pilastras. Por encima del entablamento una hornacina con venera con una imagen de la Verónica encuadrada en el centro de un frontón semicircular partido. Decorando el frontón tres imágenes que representan a la fe, la caridad y la justicia. En la parte superior del frontón unos angelitos portan los elementos de la Pasión de Cristo.
El interior se cubre con cúpula apoyada en trompas con los símbolos de los cuatro evangelistas y con linterna central que permite la iluminación de la capilla. Por debajo de la cúpula tres frescos realizados entre 1886 y 1887 por el catalán LLobet y que representan La Última Cena, Camino del Calvario y Jesús entre profetas, reyes y santos.
En los muros de las paredes, grandes lienzos cubren prácticamente la totalidad del interior. Al fondo por detrás del templete donde se encuentra el Cristo, tenemos un lienzo con la Última Cena, y a ambos lados el Juicio de Pilatos y la Verónica. En los muros laterales de la Capilla vemos la Oración en el Huerto y la Crucifixión. En los laterales de la ante-capilla encontramos el Beso de Judas y el Prendimiento, estos lienzos de menor tamaño que el resto.
Este Cristo de los Milagros, como su nombre indica, tiene fama de milagrero. Corría el año 1701, cuando se experimentó en la ciudad y en la Comarca del Somontano una falta notable de agua y ante ésta circunstancia, como lo había hecho en otras ocasiones, la Cofradía de las Almas que era la que cuidaba de la Santa Imagen sacó en veneración al Santo Cristo en devota procesión hasta el Pueyo y al volver por la tarde anduvo por las calles ordinarias de la procesión, con tan numeroso concurso de gente y penitencias que edificó mucho al pueblo. Al regresar a la Catedral, se puso al Cristo en el altar mayor y se veneró durante nueve días, diciéndose misa por la mañana y por la noche; después de Maitines, se cantaba el salmo miserere con gran afluencia de fieles y antes de terminar la novena, llegaron las lluvias que supusieron el socorro de la necesidad.
Otra versión de estos sucesos cuentan que, un canónigo de la Catedral le preguntó al Cristo de los Milagros si llovería o no llovería, a lo que el Cristo movió la cabeza en sentido afirmativo y efectivamente la lluvia hizo su aparición.
Otro hecho milagroso se cuenta que en Julio de 1855, cuando la Ciudad se vio invadida por el terrible cólera morbo asiático, que azotó a la mayoría de los pueblos de España, se acudió con fervor y confianza al patrocinio del Santo Cristo y al tercer día de la novena, el número de afectados se redujo de 1.500 a 600, en los días en que se hallaba en período de ascenso la enfermedad.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
Situada a los pies de la iglesia en la nave de la epístola. Construida en 1703 como capilla bautismal, para ello hubo que tapiar una de las antiguas puertas de la Catedral. Entre 1714 y 1722 se procedió a su decoración y a cambiar la titulación de la capilla por la que actualmente se le conoce. Se colocó un baldaquino, o templete, exento sostenido por cuatro columnas salomónicas, bordeado por una tira de guardamellata y culminado por ángeles con instrumentos de la Pasión. La obra acusa la influencia del baldaquino realizado por el genial artista italiano Gian Lorenzo Bernini en la basílica de San Pedro del Vaticano, conocido a través de un grabado y que con anterioridad ya se había reflejado en los baldaquinos de San Pedro Arbués de la Seo de Zaragoza o en el de Nuestra Señora de los Sagrados Corporales de Daroca. El baldaquino de Barbastro se hizo para cobijar la venerada talla, a tamaño natural, de Cristo Crucificado, que ardió en 1936; la actual fue tallada en 1939 por el escultor catalán Enrique Monjó.
El acceso a la capilla se realiza mediante una portada realizada en estuco de un churrigueresco desbordante. Una puerta adintelada flanqueada por dos pilastras adosadas completamente decoradas con motivos vegetales y niños que soporta un entablamento profusamente decorado. Las pilastras se alzan sobre dos altos zócalos de madera. En la base de las pilastras un conjunto de niños cabalgan sobre leones y pájaros, y a la derecha de la portada también podemos observar un óvalo con un relieve.
El dintel de la puerta se adorna con una especie de cortinaje que simula la entrada a la capilla, se abre con la ayuda de unos niños y dos figuras que sujetan el mismo junto a las pilastras. Por encima del entablamento una hornacina con venera con una imagen de la Verónica encuadrada en el centro de un frontón semicircular partido. Decorando el frontón tres imágenes que representan a la fe, la caridad y la justicia. En la parte superior del frontón unos angelitos portan los elementos de la Pasión de Cristo.
El interior se cubre con cúpula apoyada en trompas con los símbolos de los cuatro evangelistas y con linterna central que permite la iluminación de la capilla. Por debajo de la cúpula tres frescos realizados entre 1886 y 1887 por el catalán LLobet y que representan La Última Cena, Camino del Calvario y Jesús entre profetas, reyes y santos.
En los muros de las paredes, grandes lienzos cubren prácticamente la totalidad del interior. Al fondo por detrás del templete donde se encuentra el Cristo, tenemos un lienzo con la Última Cena, y a ambos lados el Juicio de Pilatos y la Verónica. En los muros laterales de la Capilla vemos la Oración en el Huerto y la Crucifixión. En los laterales de la ante-capilla encontramos el Beso de Judas y el Prendimiento, estos lienzos de menor tamaño que el resto.
Este Cristo de los Milagros, como su nombre indica, tiene fama de milagrero. Corría el año 1701, cuando se experimentó en la ciudad y en la Comarca del Somontano una falta notable de agua y ante ésta circunstancia, como lo había hecho en otras ocasiones, la Cofradía de las Almas que era la que cuidaba de la Santa Imagen sacó en veneración al Santo Cristo en devota procesión hasta el Pueyo y al volver por la tarde anduvo por las calles ordinarias de la procesión, con tan numeroso concurso de gente y penitencias que edificó mucho al pueblo. Al regresar a la Catedral, se puso al Cristo en el altar mayor y se veneró durante nueve días, diciéndose misa por la mañana y por la noche; después de Maitines, se cantaba el salmo miserere con gran afluencia de fieles y antes de terminar la novena, llegaron las lluvias que supusieron el socorro de la necesidad.
Otra versión de estos sucesos cuentan que, un canónigo de la Catedral le preguntó al Cristo de los Milagros si llovería o no llovería, a lo que el Cristo movió la cabeza en sentido afirmativo y efectivamente la lluvia hizo su aparición.
Otro hecho milagroso se cuenta que en Julio de 1855, cuando la Ciudad se vio invadida por el terrible cólera morbo asiático, que azotó a la mayoría de los pueblos de España, se acudió con fervor y confianza al patrocinio del Santo Cristo y al tercer día de la novena, el número de afectados se redujo de 1.500 a 600, en los días en que se hallaba en período de ascenso la enfermedad.
Artículo publicado y adaptado en audioguía en 'Descubre el Somontano de Barbastro -->'
Suscribirse a:
Entradas (Atom)